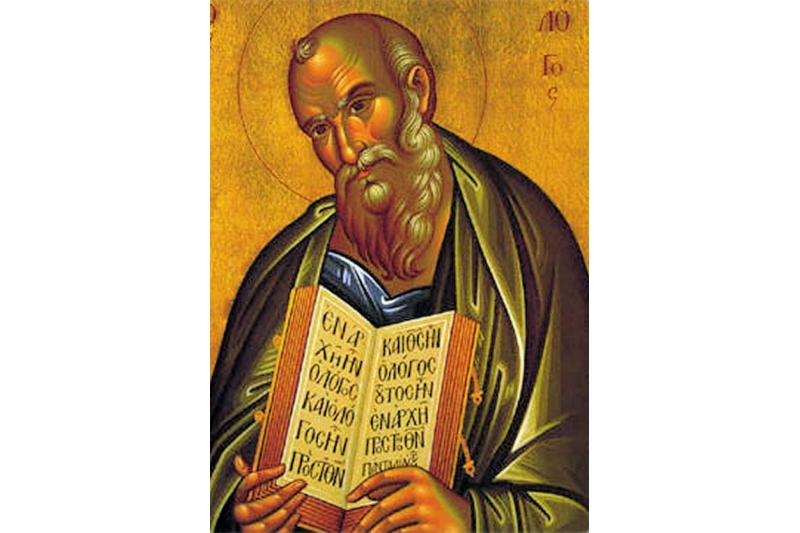San Policarpo fue discípulo de San Juan Evangelista y obispo de Esmirna -ciudad que hoy forma parte de Turquía-, donde murió en el año 166. Amaba tanto al prójimo, que tanto cristianos como paganos le llamaban el «padre de los cristianos»; era, pues, un punto de encuentro entre partes enfrentadas.
Por su posición y por sus virtudes propias, desempeñaba también San Policarpo la función de delegado de las Iglesias de Asia, por lo que era un interlocutor frecuente del Papa Aniceto; para hablar de cuestiones litúrgicas, entre otros asuntos. Además, su figura inspiraba mucho respeto, hasta el punto que una vez el Papa le cedió la presidencia de la Eucaristía.
De vuelta a Esmirna, sin embargo, tuvo que enfrentarse a la dura persecución que las autoridades romanas ejercían en contra de los cristianos. San Policarpo logró durante un tiempo esconderse en una aldea cercana a Esmirna, pero pronto fue descubierto y encarcelado. Presionado para que renegase de su fe, san Policarpo resistió.
Al ofrecerle el gobernador elogiar a los dioses romanos a cambio de salvar su vida, respondió: «Yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios». Insistió el gobernador, pero san Policarpo no cedía. «Ochenta y seis años llevo yo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado nada. ¿Cómo le voy a fallar yo ahora?». Sentenciado, san Policarpo fue arrojado a una hoguera que, según la tradición, no conseguía quemarle. Al final, varios soldados le atravesaron el corazón con una lanza. En ese momento, una paloma blanca salió volando.